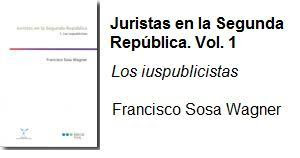(Ayer, día 4 de octubre, me publicó la edición nacional de El Mundo este artículo).
El debate no es nuevo pero ahora lo tenemos planteado en carne viva debido al descubrimiento que acabamos de hacer relativo al pozo de deuda pública en el que estamos metidos y desde donde hacemos todo tipo de aspavientos para salir a la superficie.
Y, entre ellos, está la polémica sobre las Administraciones. ¿Tenemos muchas, tenemos pocas, están mal organizadas, se pueden perfeccionar, es mejor abandonar todo intento? Preciso es tener en cuenta, a la hora de adentrarse en este bosque, que las Administraciones de las que hablo son correosas, dijérase que tienen la piel del proboscídeo por lo que ofrecen resistencia inusitada a ser perforadas.
En España tenemos, según creo, muchas Administraciones. Demasiadas para las que un cuerpo social moderado y que pretende ser elástico puede soportar. Diecisiete Comunidades autónomas -más dos ciudades igualmente autónomas en el norte de África-, cincuenta provincias, ocho mil y pico municipios, miles de entidades locales menores, comarcas, mancomunidades ... un festival para los juristas, para los abogados, para los políticos. Pero ¿y los ciudadanos? ¿no estarían más satisfechos con un aparato administrativo más ligero, más portátil?
Sin necesitar dotes de arúspice, es fácil sostener que el contribuyente, ese ser que gime bajo el peso del despiadado ejercicio de la potestad tributaria, se alegraría si en ese bosque espeso se hiciera algún clareo que dejara penetrar un poco más de luz, aquella luz que dicen reclamaba Goethe en el momento de ofrendar su vida a la eternidad.
La gran lanzada se ha proyectado recientemente sobre las provincias. Incluso alguna voz, con reconocida autoridad en la política española, ha llegado a anudar la desaparición de las provincias a la salvación del sistema sanitario público. Un desvarío que ha sido seguido de otros como esos ecos que se multiplican en las anfractuosidades de una cordillera. A mi modesto entender, afrontar este asunto exige recordar que en España tenemos espacios donde han desaparecido las organizaciones provinciales -las Comunidades autónomas uniprovinciales-, territorios insulares que tienen sus específicas soluciones, supervivencias de las guerras carlistas como son las históricas forales -de Navarra y del País Vasco-, en fin, Diputaciones “normales” en las comunidades autónomas pluriprovinciales. Entre estas, a su vez, la prudencia aconseja distinguir entre aquellas que disponen de dos o tres diputaciones -Valencia o Extremadura- y las que cuentan con un número más abultado -las dos Castillas, Andalucía ...-.
Toda fórmula simplificadora debe por tanto rechazarse. Menor atención si cabe merece la de ligar las churras provinciales con las merinas de la sanidad porque, si así se hiciera, antes habría de planearse un homenaje al papel destacado que las Diputaciones tuvieron en la modernización de una parte de nuestro sistema sanitario público, luego engullido ciertamente por el del Estado, pero tras un momento de esplendor -provincial- inequívoco.
¿Qué hacer con esta barroca situación? Creo que fue un error dotar de rigidez constitucional a la organización provincial porque su diseño exige soluciones diferenciadas. Ahora bien, contando con este “rigor mortis” a lo mejor sería bueno desempolvar las fórmulas que la Comisión de Expertos presidida por García de Enterría propuso a comienzos de los años ochenta: a saber, utilizar los servicios provinciales como estructuras para el ejercicio “provincial” de las competencias autonómicas. Este consejo no se siguió porque, para los responsables de las Comunidades autónomas, crear un aparato administrativo aquí y acullá les resultaba más apetecible que un bizcocho recién horneado y, encima, bien relleno con la crema pastelera de las tentaciones políticas. Por tanto, ¿por qué en vez de dirigir nuestros dardos contra las provincias, constitucionalmente encapsuladas, no lo dirigimos contra la robusta estructura periférica de las Comunidades autónomas?
Y ya que hablamos de estas, algún día será preciso pensar en reducir su número. Nosotros tenemos más Comunidades autónomas que Länder los alemanes cuando ellos nos doblan en población. Y, sin embargo, desde hace años está allí pendiente una reforma territorial destinada a su reducción. A tal efecto se han hecho muchos estudios de los que se extrae la conclusión de que los actuales dieciséis Länder deberían quedar en seis o siete. Es verdad que esta renovación esta remitida ad calendas graecas o “puesta en el hielo” por utilizar la expresión alemana. Pero la discusión ahí está. Y me pregunto y pregunto ¿nosotros no podemos tratar este asunto? Creo que algún día se hará y por eso siempre me ha parecido un disparate el proyecto de llevar los nombres de las Comunidades autónomas al texto constitucional. Otro error que sería primo hermano del cometido con las provincias.
¿Y qué pasa con los municipios? Es bien probable que, cuando se haya consumado la revolución de las estructuras administrativas que los tiempos modernos reclaman y que afectan al mismo Estado, nos siga quedando pegado en los bolsillos el polvo municipal y ello por grande que sean las convulsiones de la globalización. No olvidemos que toda la inmensa Odisea gira en torno a la pequeña Ítaca de la misma forma que el enorme “Ulises” está centrado en un día cualquiera de la ciudad de Dublín.
En muchos países europeos se ha producido en el último tercio del siglo XX una supresión drástica de municipios. La Alemania anterior a la reunificación pasó de veinticinco mil a ocho mil en los años setenta como consecuencia de leyes específicas aprobadas en los parlamentos de los Länder. Y que, por cierto, dieron lugar a una cantidad apreciable de pleitos constitucionales, planteados por las autoridades locales, todos ellos desestimados sin que hicieran mella en los magistrados las invocaciones altisonantes a la “autonomía local”. Y un proceso análogo está en marcha en los nuevos Länder.
Lo mismo podemos decir de Bélgica que, por la misma época, dejó contraído su número de municipios de 2700 a menos de 600. Y Dinamarca vivió algo semejante. Francia ha tenido menos suerte porque la ley “Marcellin”, de principios de los setenta, cosechó escasos efectos prácticos y ahora existe un Plan que llega hasta 2014. En Grecia, Italia y Portugal son las autoridades europeas las que están forzando los cambios.
En España reducir el número de municipios, sobre la base de acuerdos voluntarios y, si no se logran, aplicando el bisturí, es indispensable. Pero no para ahorrar porque los pequeños ayuntamientos generan muy poco gasto siendo los grandes los que exhiben cifras de sonrojo. Es decir, la reducción del número de municipios no debe ser -o no debe ser tan solo- parte de una política de ahorro sino de una política de mejora de la calidad de la democracia pues un Ayuntamiento que representa a pocos vecinos antes es familia que organización política seria. Y de perfeccionamiento en la oferta de servicios. Cuando un Ayuntamiento no los presta o ha de recurrir para hacerlo a mancomunarse con otros es que algo ha ocurrido en ese tejido social y la ley ha de ofrecer la respuesta adecuada.
Ahora bien, como trámite previo a todos esos esfuerzos, podríamos empezar -como ya se está haciendo en parte- con meter en el quirófano a las miles de sociedades, falsas fundaciones y otros “entes instrumentales” que se han creado sobre todo en los grandes municipios, en las provincias y en las Comunidades autónomas como nidos de despilfarro y de clientelismo político. Si no lo hacemos así, estaremos disparando sobre un blanco equivocado.
Sépase en fin que el citado bisturí sobre el cuerpo municipal ha de ser empuñado por el gobierno y por los parlamentos de las Comunidades autónomas. Primero, por exigencias constitucionales, de los Estatutos de autonomía y de la ley básica de régimen local. Segundo, porque las Comunidades autónomas tienen un magnífico espacio para demostrar que sirven para atender sus asuntos cercanos, cabalmente la propia ordenación de su espacio. Si no son capaces de esto, estarán poniendo de manifiesto que, desde lejos, se legisla y administra mejor. Lo que comprometería la dignidad y aun el sentido mismo de su papel institucional.
Salvar la vida municipal, que es a un tiempo cosmopolita, decadente y vanguardista, merece la pena.
 era la “saison”, la temporada, la que marcaba los ritmos. “Búsquese usted un padre o una madre antes de que termine la temporada” dice un personaje de Oscar Wilde a un joven que se le ha presentado como huérfano. Hoy es claro que se diría: “si quiere recuperar su dignidad, busque un padre antes del próximo puente”. Porque este, el puente, es el único horizonte vital tangible. Adiós pues a aquel viejo puente pletórico de humedades que se conformaba con ver pasar por sus bajos a los ríos con sus aguas revueltas y sus truchas saltarinas, o por encima a los carruajes con aquellas damas que sufrían el “spleen”: hoy el puente tiene otros cometidos más solemnes al haberse convertido en el presidente de la gran procesión del tiempo, del desfile acompasado y marcial de los períodos. Ante él pasan rindiendo armas porque todo se rinde ante el puente.
era la “saison”, la temporada, la que marcaba los ritmos. “Búsquese usted un padre o una madre antes de que termine la temporada” dice un personaje de Oscar Wilde a un joven que se le ha presentado como huérfano. Hoy es claro que se diría: “si quiere recuperar su dignidad, busque un padre antes del próximo puente”. Porque este, el puente, es el único horizonte vital tangible. Adiós pues a aquel viejo puente pletórico de humedades que se conformaba con ver pasar por sus bajos a los ríos con sus aguas revueltas y sus truchas saltarinas, o por encima a los carruajes con aquellas damas que sufrían el “spleen”: hoy el puente tiene otros cometidos más solemnes al haberse convertido en el presidente de la gran procesión del tiempo, del desfile acompasado y marcial de los períodos. Ante él pasan rindiendo armas porque todo se rinde ante el puente. prestigio. El principio, en cambio, representado por el lunes, es momento aciago, del que se procura no hablar para no herir. Adviértase la tremenda mutación sufrida: el fin, que es el perecimiento y el agotamiento, alzado a la máxima distinción y encumbrado hacia la gloria en la medición del tiempo. “Buen fin de semana” decimos, nadie desea sin embargo, “buen principio” o “buena mediada” de semana. Cuando apenas se recuerda la liturgia, hemos consagrado los amenes, el introito nos parece un fastidio, y hoy Marcel Proust no tendría nada que hacer escribiendo tomos y tomos en busca del tiempo perdido porque lo que se lleva es la búsqueda del tiempo fugaz hallado bajo un puente, el próximo. Y a la magdalena que le den dos duros. ¡Tiempo de desguaces, en verdad, el nuestro!
prestigio. El principio, en cambio, representado por el lunes, es momento aciago, del que se procura no hablar para no herir. Adviértase la tremenda mutación sufrida: el fin, que es el perecimiento y el agotamiento, alzado a la máxima distinción y encumbrado hacia la gloria en la medición del tiempo. “Buen fin de semana” decimos, nadie desea sin embargo, “buen principio” o “buena mediada” de semana. Cuando apenas se recuerda la liturgia, hemos consagrado los amenes, el introito nos parece un fastidio, y hoy Marcel Proust no tendría nada que hacer escribiendo tomos y tomos en busca del tiempo perdido porque lo que se lleva es la búsqueda del tiempo fugaz hallado bajo un puente, el próximo. Y a la magdalena que le den dos duros. ¡Tiempo de desguaces, en verdad, el nuestro!