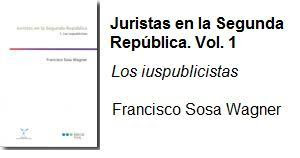También llevaron las personas distinguidas mallas que eran ya cosa fina, de distinción social y sexual (el sexo es el picaporte con el que llamamos a la puerta de la sociedad que ha de acogernos), y esa es la razón por la que en París, durante la Revolución francesa, los insurgentes de las clases humildes fueran bautizados como "sans culottes", es decir, "sin mallas".
Ya en épocas más recientes hizo furor la ropa interior larga y ahí tienen su origen los calzoncillos del doctor Rasurell que tapaban el aparato genesíaco de nuestros abuelos pero que llegaban hasta la tibia dándoles ese aire tibio que suele adornar a los auténticos abuelos. En la posguerra, la severidad de los días y el exaltante patriotismo ambiental obligaban a vestir calzoncillos hasta la entrepierna, blancos por supuesto, y castos. El Caudillo jamás hubiera permitido otro modo de solapar el trapío.
Pero desapareció el general, perdiendo por cierto de esta forma natural y traidora su condición
 de invicto, y ahí vino el descaro y la desmesura. El "slip" presentó batalla a la cauta prenda tradicional y, ay desdicha, se la ganó. Claramente era un invento del Maligno, que suele presentar de forma artera sus odiosas creaciones, porque, si bien se anunció con hipócrita ingenuidad como una forma deportiva de celar el trinquete, todos supimos bien pronto que de lo que se trataba era de proporcionar mayores hechuras y una más lograda apariencia de acometividad. Y ahí es donde nos quería llevar Belcebú que ya había ensayado análogo cebo en el siglo XIX, época en la que se usaron unos cojinetes para resaltar o dar adecuado relieve a los bolos. En la Corte, quienes se acercaban a doña Isabel II, alzaprimaban de esta suerte su salvoconducto para penetrar mejor en los graves asuntos de la gobernación.
de invicto, y ahí vino el descaro y la desmesura. El "slip" presentó batalla a la cauta prenda tradicional y, ay desdicha, se la ganó. Claramente era un invento del Maligno, que suele presentar de forma artera sus odiosas creaciones, porque, si bien se anunció con hipócrita ingenuidad como una forma deportiva de celar el trinquete, todos supimos bien pronto que de lo que se trataba era de proporcionar mayores hechuras y una más lograda apariencia de acometividad. Y ahí es donde nos quería llevar Belcebú que ya había ensayado análogo cebo en el siglo XIX, época en la que se usaron unos cojinetes para resaltar o dar adecuado relieve a los bolos. En la Corte, quienes se acercaban a doña Isabel II, alzaprimaban de esta suerte su salvoconducto para penetrar mejor en los graves asuntos de la gobernación.Por si fuera poco, el color blanco, comulgante y seráfico, cedió su puesto a otros tintes e incluso a arriesgadas combinaciones cromáticas y así tal parece en la actualidad que algunos lleven en sus entretelas la bandera de un país remoto y quimérico.
 Una constante, sin embargo, se ha mantenido por encima de las modas: siempre han dispuesto estas prendas de rendija o bragueta por la que resultaba fácil extraer el tallo o tronco, según corpulencia. Y aquí es donde viene la innovación más perturbadora que los contemporáneos sufrimos: muchos de los actuales calzoncillos carecen sencillamente de orificio viéndonos obligados sus usuarios a desembolsar por arriba o por uno de los lados y, con ello, a industriar un peregrino tejemaneje, cuando no a entregarnos a circenses contorsiones. Todo ello para quebrar la artificial resistencia del pendón, cuya cortés retractilidad castigamos con un injustificado y gratuito hermetismo.
Una constante, sin embargo, se ha mantenido por encima de las modas: siempre han dispuesto estas prendas de rendija o bragueta por la que resultaba fácil extraer el tallo o tronco, según corpulencia. Y aquí es donde viene la innovación más perturbadora que los contemporáneos sufrimos: muchos de los actuales calzoncillos carecen sencillamente de orificio viéndonos obligados sus usuarios a desembolsar por arriba o por uno de los lados y, con ello, a industriar un peregrino tejemaneje, cuando no a entregarnos a circenses contorsiones. Todo ello para quebrar la artificial resistencia del pendón, cuya cortés retractilidad castigamos con un injustificado y gratuito hermetismo.Señores: si una redención se impone hoy como inaplazable es la de nuestra aherrojada guarnición: ¡libertad, libertad para la cautiva!