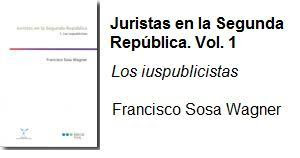En estos momentos muchos se arraciman en
torno al federalismo como lo hace el náufrago a una boya en el mar: para tratar
de salvar unas instituciones como las españolas que se encuentran en
indisimulado declive. Bienvenidos sean estos conversos a hacer compañía a
quienes desde hace tiempo defendemos tal fórmula, única que puede reparar los platos que ha roto un Estado como
el de las autonomías, fragmentado, especialmente desde 2004, en mil pedazos.
Porque la vuelta al Estado centralista,
eficaz garante un día de la igualdad y de la libertad, no es ni posible ni
deseable. Hoy, las diferentes formas de la descentralización territorial han
pasado a formar parte de los componentes de la democracia moderna de suerte que
prácticamente todos los Estados de nuestro entorno han procedido a lo largo del
siglo XX a desmantelar el viejo caserón heredado de las revoluciones liberales.
Un ejemplo es Francia, país donde los esfuerzos descentralizadores llevan ya
años trepando por los muros un día fortificados por el centralismo
postrevolucionario.
En España dimos con el título VIII de la
Constitución, lámpara de la que se han ido escapando todos los malos ingenios
imaginables. Por eso, cuando nos hallamos al borde del abismo, con un país en
bancarrota, miramos hacia el horizonte a la búsqueda de una fórmula mirífica
que nos traiga algún genio bueno. Embarcados en esa investigación, es cuando
nos acordamos del federalismo que nace en los Estados Unidos de América, que
está presente en otros continentes y que tiene en Europa ilustres
representaciones en países prestigiosos como Alemania, Suiza o Austria.
Ahora bien, el federalismo es un cesto que
contiene frutas variadas y que es, en cierta manera, como los cuadros que
pintaba Arcimboldo en el siglo XVI donde, desde una distancia, se veían flores
o plantas o animales y, desde otra, el retrato de un señor. Es más: hay
sistemas como el autonómico español que contiene ya ingredientes federales. Por
eso limitarnos a invocar la fórmula federal y, a renglón seguido, seguir cada
uno a lo suyo es como ejecutar un juego de magia empleando a conciencia artes
chapuceriles.
Se impone pues no dejarnos confundir por los
trucos de Arcimboldo y advertir la verdad del cuadro federal con sus sombras y
sus luces. De resultas de este examen le cobraremos simpatía porque federalismo
remite a reparto del poder político, a una democracia más madura y responsable,
a mayores cauces de participación y por ahí seguido. Es la cara amable del
federalismo.
Pero cuenta éste con una faceta más adusta
que es la que deseamos recordar. Para que seamos conscientes de qué significa
en su integridad la fórmula federal.
Por de pronto debemos saber que, si abrazamos
el modelo federal, será preciso reanimar la regla según la cual el derecho
producido por la Federación “quiebra” el procedente de los territorios
federados. Es la “prevalencia” que alcanza en Ordenamientos como el americano o
el alemán sus formulaciones más diáfanas. Así, la “cláusula de supremacía” del
artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos es bien clara: “esta
Constitución y las leyes de los Estados Unidos que sean promulgadas en virtud
de la misma, así como todos los tratados hechos o que puedan ser concluidos
bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley de la nación; y
los jueces, en cada uno de los Estados, estarán vinculados a ella, no obstante
lo que de contrario dispongan la Constitución o las leyes de cada Estado”. En
la alemana, el artículo 31 no queda
atrás en contundencia: “el derecho federal quiebra el derecho de los Länder”.
Lo mismo ocurre en la Constitución suiza (artículo 49). En España se acabaría
pues la redacción técnicamente incorrecta del artículo 149.3 de la Constitución
y nuestro Tribunal Constitucional no podría ya refugiarse en subterfugios para
evitar la aplicación de la prevalencia
de forma directa y sin complejos.
Igualmente, si optamos por caminar por la
senda federal, se podrán imponer, también sin componendas, los instrumentos de
la “coacción federal” cuando las partes se empeñen en ir por su cuenta y
apartarse de las políticas inspiradas por el interés común que la Federación
representa. En la Alemania de Weimar, un régimen sometido a tensiones fuertes,
se aplicó en Länder como Turingia,
Gotha, Sajonia y, al final, en la misma Prusia. En la actualidad, si el
artículo 37 de la Ley fundamental, que asume parecida técnica, no ha sido
empleado nunca es porque los poderes políticos alemanes practican una lealtad
institucional muy apreciable. Allí, desde luego, no se advierten intentos
secesionistas. Por su parte, Suiza acoge un precepto semejante al alemán. Y
recordemos cómo en los Estados Unidos, a raíz de la sentencia histórica del
caso Brown, que declaró inconstitucional la segregación racial en la educación,
Eisenhower envió a la Guardia Nacional a Arkansas (1957) para proteger a los
estudiantes negros, e igualmente hizo Kennedy en 1963 quien mandó a las Fuerzas
Armadas a Alabama para permitir la inscripción en la Universidad de estudiantes
negros.
Nosotros contamos con el artículo 155 (muy
cercano al texto alemán) que contiene nuestro sistema de coacción federal. Al
amparo de este precepto se han aprobado las medidas coercitivas reguladas en la
ley orgánica de estabilidad presupuestaria y se están empezando a aplicar otras
-de las que este periódico ha dado temprana noticia- al calor del manejo de los
fondos de liquidez autonómico y de pago a proveedores.
Preciso es saber empero que el artículo 155
no está agotado con las previsiones citadas pues contiene en su seno una fuerza
que debemos conocer si de avanzar en el federalismo se trata. Se puede a su
tenor obligar al “cumplimiento forzoso” de obligaciones incumplidas como sería
el caso de las impuestas por sentencias judiciales en tal o cual materia
(verbigracia: política lingüística), se podrán también dar instrucciones a las
autoridades de la Comunidad autónoma y, en el marco de las “medidas necesarias”
a que alude el párrafo primero, se podrán enviar comisionados que sustituyan a
esas autoridades. Nada de esto repugna a los comentaristas del artículo 37 de
la Ley fundamental de Bonn (Maunz-Dürig- Herzog, por ejemplo) quienes entienden
amparadas por el precepto, siempre con respeto al principio de
proporcionalidad, la emisión de instrucciones o directrices de carácter general
o singular a seguir por el Land renuente; la ejecución sustitutoria de sus
deberes; la transitoria apropiación de parte del poder del Land por un órgano
de la Federación -la gestión tributaria, por ejemplo-; el envío de
“comisionados”; en fin, la presión económica o financiera para que el Land
actúe en tal o cual dirección y de acuerdo con los intereses federales.
Por último, una píldora amarga para los
ricos: estarán obligados a pagar a los pobres.
¿Están dispuestos quienes hoy invocan en
España el modelo federal a aceptar la cara adusta del federalismo? Porque si
hicimos el Estado autonómico para contentar a los nacionalismos y comprobamos
que siguen ofendidos, es lícito preguntarnos si, al ponernos bajo la advocación
de los manes del federalismo, nos espera idéntica frustración. En todo caso, lo
importante en esta hora de infortunio y melancolía es no seguir mareando una
perdiz que ya tenemos suficientemente atolondrada.
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes.