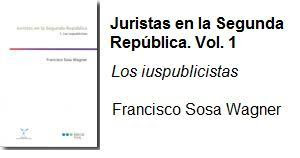(El jueves día 31 de mayo me publicaron este artículo en el periódico El Mundo).La foto ha sido demoledora: de los prebostes reunidos en la residencia de Obama, seis representaban

a Europa. Allí estaban Barroso, van Rompuy, Merkel, Hollande, Monti y Cameron, es decir la Comisión europea, el Consejo europeo, más cuatro presidentes de Gobiernos europeos. Además, para confundir con mayor eficacia al interlocutor, sostenían opiniones divergentes.
Claro que esta última sesión del G8 a la que aludo no aportaba, en este punto, novedad relevante. Solo que, chorreando crisis económica como chorreamos, la visión de tal galimatías se hace más lacerante. Y pone de manifiesto, aun para las personas duras de oído, la necesidad de meditar sobre las estructuras políticas y administrativas en las que cristaliza el gobierno europeo.
Tampoco esto es nuevo pues esa meditación y el empeño por pensar y repensar viene siendo constante desde hace medio siglo. En rigor, nunca se ha interrumpido. Probablemente porque, herederos como somos de
Jean Monnet, todos nos acordamos de aquellas palabras suyas que tienen aire de canto profético: “
Europa se hará en las crisis y será al cabo la suma de las soluciones que se diseñen para esas crisis”.

Gentes que piensen cómo avanzar y no perder el equilibro impuesto por intereses tan contrapuestos, países tan distintos y culturas tan variadas, las hay por docenas. Las ideas florecen por aquí y por allá, no es elocuencia lo que falta precisamente. Es verdad que algunas voces recuerdan a las de los arbitristas que, en el siglo XVII, fueron satirizados por la pluma de
Quevedo. Pero las más proceden de personas con las entendederas bien aparejadas, con experiencia y saberes, personas que saben hacer encajes de bolillos, esos que tanta fama han dado a Bélgica. A veces pienso que la selección de este país como epicentro de las instituciones europeas no es una casualidad sino que está ligada precisamente a su crédito a la hora de confeccionar estas filigranas.
Pues bien, de los proyectos que están lanzándose a la marejada de la opinión pública quiero seleccionar algunos por la autoridad que ostentan quienes los formulan. Así, por ejemplo, el de Viviane Reding hecho público en la prensa alemana a principios del pasado mes de marzo. Esta mujer, luxemburguesa, es en la actualidad comisaria y vicepresidenta de la Comisión europea en la que se ocupa de la Justicia y los derechos fundamentales. En el documento citado propone que, en las próximas elecciones europeas, a celebrar en 2014, los partidos políticos presenten un candidato para presidir la Comisión. Después el vencedor deberá recabar el respaldo del Parlamento europeo. Esa misma persona ostentará además la presidencia del Consejo europeo.
Como se advertirá, con esta sencilla alteración, conseguiríamos suprimir de la foto del G8 más arriba citada a una persona al quedar los señores Barroso y van Rompuy fundidos en uno tal cual si de un nuevo misterio teológico se tratara. Un avance ciertamente.
Este Presidente debería -siempre según la señora Reding- convocar una Convención que atribuiría al Parlamento europeo la iniciativa legislativa -de la que hoy carece, como se sabe- y además la elección de los miembros de la Comisión europea (hoy confiada a la propuesta de los Estados miembros). Al Presidente de la Comisión europea debería atribuírsele la facultad de disolver el Parlamento al modo como es habitual en los parlamentos nacionales.
Para que el plan Reding funcione es necesario que cada familia política europea -socialista, liberal etc- se una, más allá de las fronteras nacionales, en torno a una persona que será, si gana, el llamado a recabar la confianza del Parlamento. Como se exigiría una reforma de los Tratados, esta debería coronarse con un referéndum celebrado en toda Europa aunque en condiciones distintas de las muy chapuceras que han dominado tales consultas hasta la fecha.
La otra propuesta reciente procede del bien dinámico -pese a sus limitaciones físicas- ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble. La ha formulado con ocasión de la entrega del premio Carlomagno en la ciudad de Aquisgrán.
A su juicio, las reformas de la arquitectura institucional de la Unión deben hacerse efectivas para las elecciones de 2019 aprovechando la circunstancia de que en cinco años el actual -y mal llamado “pacto fiscal”, en rigor, pacto “presupuestario”- ha de incluirse en el Tratado de Lisboa. Esa sería la ocasión para actuar y conseguir algunos objetivos importantes: los ciudadanos europeos deberían elegir de forma directa al presidente de la Comisión; los Estados deberían renunciar al derecho de enviar, cada uno de ellos, un comisario para formar parte de la Comisión, con lo que se reduciría su número y se ganaría en cohesión; en fin, el Parlamento actual debería completarse con una segunda Cámara que representara -con decreciente proporcionalidad- a los Estados. Es evidente que Schäuble tiene en la cabeza el modelo, no del Senado americano, sino el del Bundesrat alemán.
Como desaparecería el Consejo europeo tal como hoy funciona, sería necesario, de un lado, cambiar muchas de las normas que hoy disciplinan la distribución de competencias y, de otro, resolver si subsistiría el actual sistema de presidencias rotatorias de los Estados. Estos “detalles” se tratan de forma muy desdibujada en el discurso del ministro alemán. Tampoco se aclara qué tipo de mayoría sería necesaria para esa elección directa del presidente de la Comisión ni si sería obligada una segunda vuelta en caso de no conseguirla ninguno de los candidatos, lo que conduciría a una nueva movilización de varios cientos de millones de electores.
En marcha hay otras iniciativas. Tal la que protagoniza el ministro de Asuntos Exteriores alemán Guido Westerwelle quien convoca a algunos de sus homólogos para discutir estas cuestiones de arquitectura institucional, entre ellos al español García Margallo, buen conocedor de Europa. Westerwelle ha dicho al periódico alemán Die Zeit, que quiere “un presidente de la Unión europea elegido directamente por los electores pues en el momento en el que políticos europeos tengan que explicar y discutir sus ideas por toda Europa, los problemas europeos serán conocidos por los ciudadanos y se acortarán las distancias entre las decisiones políticas y la ciudadanía. Muchas de las cuestiones que a todos nos afectan escapan al debate público porque los políticos temen recibir una bronca dentro de este clima de peligroso nacionalismo que se percibe”.
Es la Europa de “murallas antiguas” que evocaba
Rimbaud. 
Resulta evidente que hay en todas estas exposiciones ideas que quedan en el aire colgadas de un signo de interrogación y además adelanto que no comparto muchas de ellas. Pero es bueno que -junto a ensayistas, intelectuales, clubes de opinión etc- políticos en activo se ocupen de pensar el futuro pues ponen de manifiesto que saben mirar por encima de esas bardas truculentas que componen los mil asuntos que se acumulan sobre las mesas de sus despachos.
Porque lo importante es no perder de vista el largo plazo ni dejarse ganar por el desánimo causado por tantas oscuras zozobras como nos rodean. Y saber que Europa es la única luminaria que puede aclararnos el camino. Europa es el espacio que, engarzado a nuestros interiores, alberga la majestad de la grandeza de un mundo nuevo. Lo contrario es volver, apoyados en el bastón del valetudinario, hacia el nacionalismo, que no es el opio del pueblo sino la “
cocaína de las clases medias” (
Nial Fergusson). Un nacionalismo, el que hoy reivindican al unísono las izquierdas comunistófilas y las derechas extremas, con el que volveríamos a acogernos a la tutela de un ángel sombrío escapado de un cuerpo en ruinas.