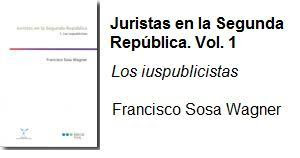Por eso hay que destruirlos antes de que ellos nos destruyan a nosotros. Verbigracia, urge combatir la idea que se transmite de boca a boca según la cual el mayor autogobierno, la mayor descentralización, son sinónimos de progreso y traje para las modernas vestiduras de la historia. Sudando como estamos todo el día la reforma estatutaria, este mito puede hacer -está haciendo- estragos. Se impone cortarle el paso para pensar, cada uno por su cuenta, si esa ecuación es exacta o, por el contrario, se limita a reflejar ambiciones apremiantes de mangoneo. Como urgiría desarticular el mito de la autonomía universitaria pues es una coartada que trata de confundir la libertad universitaria con la autonomía corporativa de los propios universitarios. Un mito arrasador que ha hecho fortuna y que está produciendo una Universidad lugareña. Yo me dediqué hace poco a intentar desmontarlo, distinguiéndolo de los asuntos serios, es decir, de las libertades de investigación, de cátedra, etc, y lo hice en un libro de mucho mérito porque su autor, que era yo, sabía de antemano que el esfuerzo empleado de nada serviría. Como así ha ocurrido: no pasa un día en que a un responsable universitario no se le llene la boca invocando el sagrado talismán que no es sino la cáscara pudorosa del alegre afán de cacicazgo.
Con todo, combatir mitos es sano, regula la tensión arterial, elimina el colesterol malo e irriga el cerebro como una manguera pingüe. Ahora bien, hay mitos y mitos. Es decir, hay mitos que es conveniente no tocar porque, destruirlos, pondrían en peligro certezas de mucha enjundia. Lo digo, a la vista del informe de unos sabios enólogos publicado en una revista de postín, según el cual no es cierto el adecuado maridaje entre el vino tinto y el queso. Como suena. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto estupendos pidiendo un buen tinto de una cosecha eminente con un queso bien curado? Nos creíamos en el colmo de la exquisitez, en el meollo de las grandes combinaciones gastronómicas, y ahora resulta que tales tintos “reducen el bouquet de los taninos y también las notas de madera”. ¿Parece poco este efecto? Pues hay más porque “las pr
 oteínas del queso son culpables de enmascarar o envolver los componentes sápidos del vino”.
oteínas del queso son culpables de enmascarar o envolver los componentes sápidos del vino”.Todo esto, así de corrido y de sopetón. Cuando menos lo esperábamos, cuando seguíamos acunados en nuestras certidumbres idiotas y en nuestras presunciones de finos degustadores, de pronto, todo se derrumba y nos enseñan que el blanco “ayuda a deshacer el grano y a su paso limpia la boca de astringencias”. ¿Es esto creíble? ¿Se puede dar por concluida una tradición cultivada años y años? ¿Es posible que a un queso de los Picos le vaya un vino ¡dulce! como es costumbre entre los británicos? Pero ¿adónde iremos a parar? ¿no nos estarán preparando los imperialistas americanos para convencernos de que el jamón de Jabugo exige el acompañamiento de una coca - cola desteñida?
Se advertirá que estamos ante la destrucción de un mito que ha sido columna y arbotante de nuestra cultura. Sé que peco pero me voy a tomar un queso de Zamora con un buen vino sin mayor dilación.